Tecnología, control y subjetividad: una lectura foucaultiana del presente
Introducción: del panóptico al algoritmo
Vivimos en una época donde la tecnología no solo media nuestras acciones, sino que moldea nuestra forma de ser. Las redes sociales, los algoritmos de recomendación, los sistemas de puntuación ciudadana y el big data han configurado nuevas dinámicas de poder y vigilancia. Este artículo retoma las categorías desarrolladas por Michel Foucault —como panoptismo, biopolítica y gubernamentalidad— para interpretar cómo las tecnologías digitales reconfiguran las subjetividades en la actualidad.
Del poder disciplinario a la auto-vigilancia
Foucault (1975) describió el paso del castigo físico al control disciplinario a través de instituciones como la escuela, la cárcel o el hospital. Hoy, ese modelo fue absorbido por un nuevo sistema: la vigilancia distribuida. Ya no hace falta un vigilante central, porque los sujetos internalizan las normas y se exponen voluntariamente. Las redes sociales son el ejemplo más claro: el individuo se convierte en su propio guardián y curador, en busca de aprobación social, likes y visibilidad.
Esta lógica, muchas veces celebrada como libertad de expresión, oculta una forma de gobierno basada en la exposición constante.
El sujeto como “emprendedor de sí”
La gubernamentalidad neoliberal convierte al sujeto en empresa de sí mismo. Debe optimizar su imagen, gestionar sus emociones, medir su productividad y convertir cada experiencia en contenido. El yo se cuantifica en seguidores, métricas de engagement o productividad diaria. Esta autoexplotación, descrita por autores como Byung-Chul Han (2014), lleva al agotamiento crónico, la ansiedad y la pérdida de sentido.
En contextos educativos y laborales, esto se traduce en plataformas que puntúan a docentes, apps que miden el rendimiento cognitivo o empresas que rastrean emociones en tiempo real.
El algoritmo como nuevo dispositivo de poder
Los algoritmos operan como estructuras invisibles de ordenamiento social. A través de ellos se decide qué contenido vemos, con quién interactuamos, qué productos compramos y hasta qué noticias consumimos. A diferencia del poder jerárquico tradicional, este es capilar, opaco y muchas veces no verificable.
Plataformas como TikTok, Google o Meta configuran burbujas de sentido que refuerzan sesgos ideológicos y filtran la realidad de forma personalizada. El resultado es una subjetividad altamente dirigida, aunque con la ilusión de autonomía.
Tecnología, exclusión y colonialidad
En América Latina, el problema no es solo de vigilancia, sino también de exclusión. El acceso desigual a tecnologías genera nuevas formas de marginalidad digital. Además, el uso acrítico de herramientas desarrolladas en el norte global puede imponer modelos de conocimiento coloniales que invisibilizan saberes locales.
La crítica foucaultiana se encuentra aquí con el pensamiento decolonial, que advierte sobre la imposición de lógicas extractivistas, incluso en el plano simbólico y tecnológico.
Conclusión: repensar la tecnología desde la ética y la resistencia
La tecnología no es neutra. Está cargada de intenciones, discursos y relaciones de poder. Retomar a Foucault nos permite problematizar no solo qué tecnologías usamos, sino cómo nos atraviesan, nos forman y nos gobiernan. Frente a este escenario, se vuelve urgente construir herramientas críticas, éticas y emancipadoras que permitan habitar lo digital sin ser totalmente absorbidos por él.
Bibliografía (formato APA básico)
- Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Han, B.-C. (2014). La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder.
- Schmucler, H. (2001). Los laberintos de la información. Buenos Aires: Paidós.
- Rivera Cusicanqui, S. (2015). Un mundo ch’ixi es posible. La Paz: Tinta Limón.
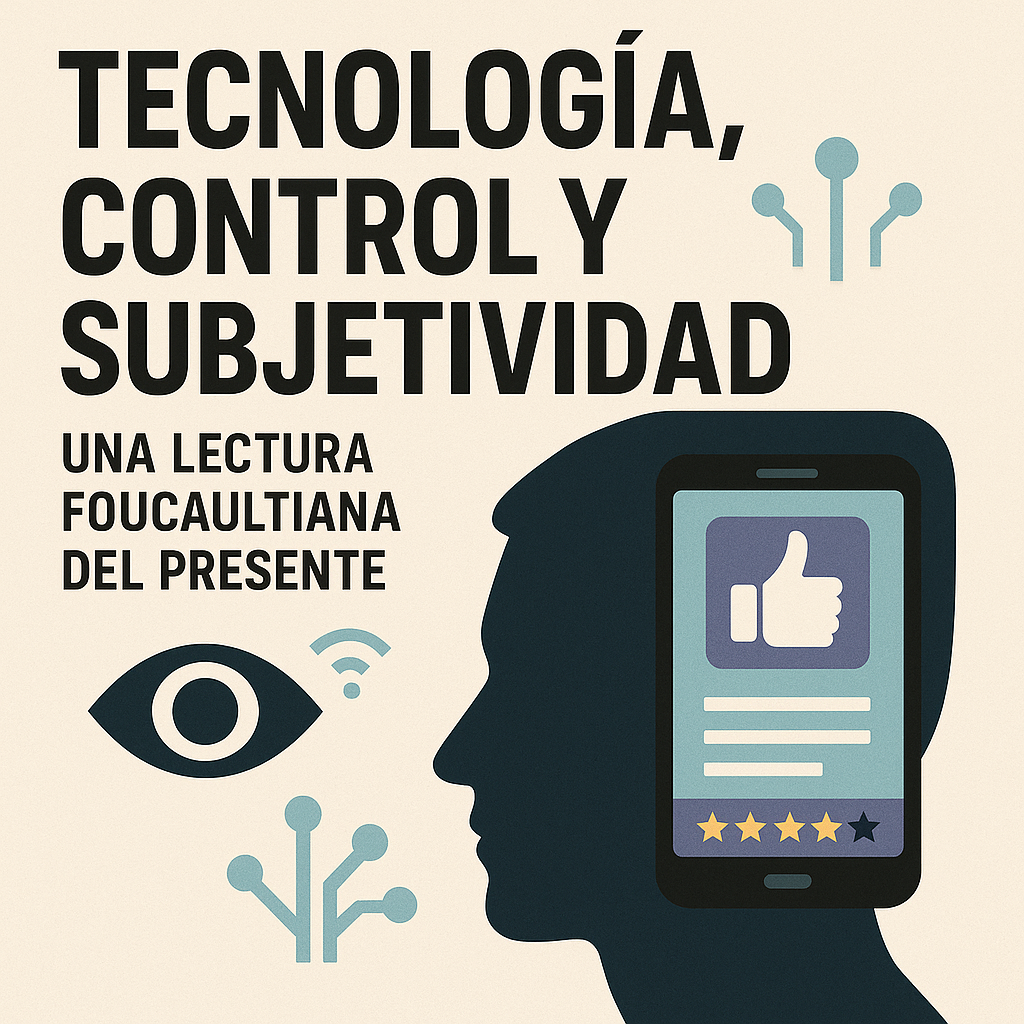
Deja un comentario